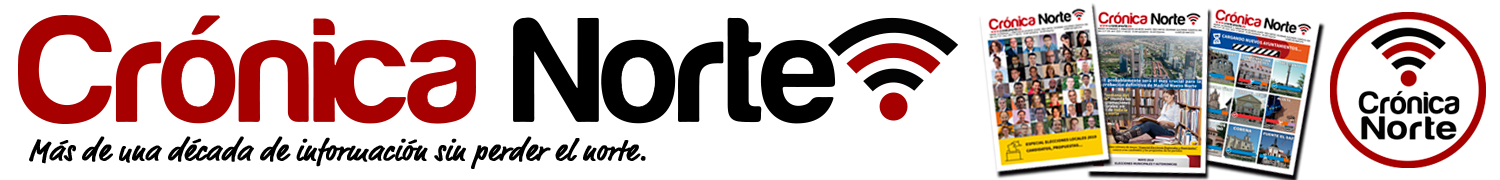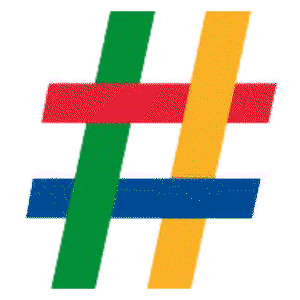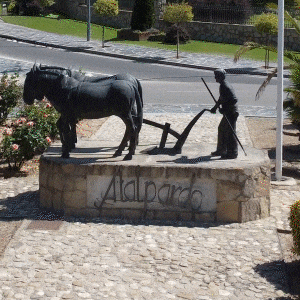En apenas veinte años, el lince ibérico ha pasado de estar al borde de la desaparición a convertirse en un símbolo mundial de esperanza para la conservación. La clave de este milagro: el trabajo científico, la genética y una cooperación internacional sin precedentes.
El lince ibérico (Lynx pardinus), especie única de la península ibérica, estuvo a punto de desaparecer a principios de este siglo. En 2002, su población se redujo a menos de cien ejemplares en libertad, lo que le valió el título de “felino más amenazado del mundo” según la UICN. Sin embargo, en 2024, la cifra superaba los 2.000 individuos, permitiendo su reclasificación de “en peligro crítico” a “vulnerable” y su entrada en la prestigiosa Lista Verde de la UICN, que reconoce los mayores éxitos de conservación a nivel global.
La genética: el motor oculto de la recuperación
Uno de los secretos mejor guardados de este éxito ha sido la genética. El equipo de José Antonio Godoy, de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), ha dedicado más de dos décadas a estudiar el ADN del lince ibérico. “Se ha trabajado para reducir la consanguinidad en las poblaciones cautivas y reintroducidas, con el objetivo de maximizar la diversidad genética y la viabilidad de la especie”, explica Godoy. Su investigación, publicada recientemente en la revista Molecular Ecology, ha guiado cada decisión del ambicioso programa de cría y reintroducción.
Descifrando el pasado para asegurar el futuro
El lince ibérico fue antaño un habitante común del Mediterráneo occidental, llegando incluso al sur de Francia y norte de Italia. Estudios paleontológicos y análisis genómicos recientes han revelado una historia evolutiva compleja, marcada por la hibridación con el lince euroasiático y la fragmentación progresiva de sus poblaciones desde el siglo XVI. El colapso final llegó en 2002, con solo dos núcleos aislados en Doñana y Andújar-Cardeña, cada uno con menos de 50 individuos y una preocupante erosión genética.

¿Por qué la diversidad genética es tan crucial?
Los primeros análisis genéticos confirmaron que las poblaciones supervivientes estaban diferenciadas y sufrían altos niveles de consanguinidad. El equipo de la EBD-CSIC estudió muestras de museo, fósiles y linces antiguos, descubriendo que la diversidad genética, aunque históricamente baja, se había erosionado aún más en los últimos siglos. “La genética nos ha permitido estimar que hace unos 20.000 años había solo unos pocos miles de linces”, señala Godoy. Los llamados “cuellos de botella” y la fragmentación reciente han puesto a la especie en una situación crítica.
Ciencia aplicada: de la teoría al campo
A partir de 2002, la ciencia se puso al servicio de la conservación. Los programas LIFE de la Unión Europea impulsaron la cría en cautividad, la reintroducción y el seguimiento genético de cada ejemplar. Esta estrategia ha sido esencial para seleccionar los mejores candidatos para reproducirse, evitar enfermedades hereditarias y decidir dónde liberar a cada animal. Un ejemplo notable fue la erradicación de la epilepsia juvenil idiopática, una enfermedad genética detectada y controlada gracias al trabajo del equipo de Doñana.
Lucía Mayor, investigadora predoctoral de la EBD-CSIC, destaca la importancia de identificar las regiones del genoma asociadas a patologías como la criptorquidia: “Detectar estas regiones nos permitirá aplicar medidas más eficientes para reducir su incidencia”.
Resiliencia genética y rescate in extremis
A pesar de la baja diversidad genética, el lince ibérico ha mostrado una sorprendente capacidad de “purga genética”, eliminando algunas variantes perjudiciales. Sin embargo, la reciente caída poblacional provocó la acumulación de mutaciones dañinas. En 2007, un brote de leucemia felina en Doñana amenazó con extinguir la población local. La llegada de un macho de Andújar-Cardeña, conocido como Baya, permitió el llamado “rescate genético”. Según Laia Pérez Sorribes, investigadora predoctoral de la EBD-CSIC, “este es un claro ejemplo de cómo la genética puede salvar una población al borde del colapso”.
Innovación en el seguimiento: ADN sin capturas
Hoy, los científicos utilizan técnicas genéticas no invasivas para estudiar a los linces. A partir de excrementos recogidos en el campo, extraen ADN y analizan más de 300 marcadores genéticos, identificando individuos, linajes y controlando la diversidad sin necesidad de capturarlos. Esta metodología ha revolucionado el seguimiento y la gestión de la especie.
El reto del futuro: ¿será suficiente la genética?
El proyecto LynxConnect es el nuevo gran desafío: conectar las distintas poblaciones para crear una “metapoblación” dinámica, con intercambio genético y migraciones naturales. Pero, como advierte Godoy, “para asegurar la viabilidad genética a largo plazo, la población debería ser al menos tres veces mayor que la de 2023”. El reto es enorme, pero la historia reciente demuestra que no es imposible.