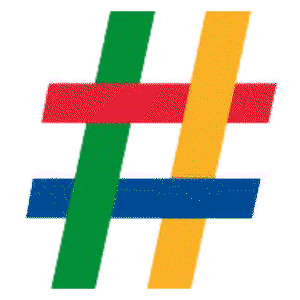Hubo un tiempo –no tan lejano– en que la noche del 31 de octubre en España olía a otoño, a castañas asadas, a rezo, a recogimiento silencioso en los cementerios. Era la víspera del Día de Todos los Santos, festividad católica heredera de una tradición aún más antigua: Samhain, la fiesta celta que marcaba el final de la cosecha y la apertura simbólica de las puertas al más allá. Los celtas encendían hogueras para espantar espíritus indeseados y se disfrazaban para engañarlos. Siglos después, la Iglesia, muy dada a la estrategia del “rebautízalo y hazlo tuyo”, renombró aquello como All Hallows’ Eve. El resto de la historia se resume así: emigración masiva irlandesa hacia Estados Unidos, mezcla cultural, explosión consumista posbélica, Hollywood y toneladas de azúcar refinado. Resultado: Halloween nace, crece y se expande… y nosotros la importamos como quien compra un electrodoméstico en oferta sin leer el manual.

Y aquí estamos, en España, un país de arraigadas tradiciones, que ahora asiste –entre perplejo y divertido– a la sustitución acelerada de una fiesta religiosa y solemne por un carnaval otoñal de plástico, gomaespuma y disfraces de oferta a 9,99 euros. No deja de ser curioso: lo que en origen era una noche de respeto hacia los difuntos ha mutado en una procesión de vampiros improvisados, zombis fluorescentes y niñas ensangrentadas que, paradójicamente, no han visto una película de terror en su vida porque les da miedo. Así que sí: la evolución cultural tiene caminos inescrutables.
Halloween ha desembarcado con la sutileza de un elefante entrando en una cacharrería. Se ha adueñado de escaparates, colegios, redes sociales y comunidades de vecinos. Lo que antes era un discreto recordatorio de que la vida es breve, ahora se ha convertido en una coreografía de sustos prefabricados. ¿Y por qué ocurre esto? Fácil: porque Halloween vende.
Y nosotros, siempre dispuestos a subirnos al último tren comercial, hemos cambiado la visita al cementerio por la búsqueda compulsiva de telarañas sintéticas en bazares chinos.
Hay quien dirá que la tradición evoluciona, que las sociedades cambian, que el pueblo se expresa. Sí, de acuerdo. Pero vale la pena preguntarse qué estamos entregando a cambio. El Día de Todos los Santos tenía un componente íntimo, familiar, de honra y memoria. Era un recordatorio colectivo de que los que se fueron forman parte de nosotros. Era, en esencia, una fiesta identitaria. Hoy, en muchas ciudades, verás más colmillos de plástico que flores frescas.
Y claro, siempre aparece el argumento de la “diversión inocente”. Por supuesto: disfrazarse es divertido, Pero esta “diversión importada” tiene truco. No está diseñada para honrar nada ni a nadie; está diseñada para mover mercancía, agitar el bolsillo del consumidor y generar contenido para Instagram. Halloween no es una tradición que hayamos heredado: es una fiesta que hemos comprado.